Los inicios de la Revolución Mexicana entre los pueblos mixtecos
La Revolución no fue la
misma para todos; los pueblos indígenas, siempre prestos para la defensa
de la tierra, son una muestra de ello. El autor, abogado e intelectual
indígena, recupera las batallas de los mixtecos para construir una
historia desde abajo de este episodio histórico.
Francisco López Bárcenas
México. En 2010, el
gobierno federal de México montó un escenario mercantil para festejar
el primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual
festejó exaltando la figura de Francisco I. Madero al tiempo que
ignoraba la participación de Emiliano Zapata y Francisco Villa, los
generales más populares y que dirigieron ejércitos que defendían las
causas de los pueblos. Pero el centenario de la Revolución no se reduce a
una fecha, tampoco a hechos de relevancia nacional. Los pueblos tienen
sus propios tiempos y gestas que festejar, en los que sus antepasados
participaron enarbolando sus propias banderas. En el presente texto se
expone la forma en que los pueblos mixtecos participaron en el inicio de
la Revolución Mexicana, las causas que los llevaron a tomar esa
decisión y la manera en que lo hicieron.
Introducción
Cuando el general Emiliano Zapata,
Comandante General del Ejército Libertador del Sur, se dirigió a todos
los revolucionarios reunidos en Ayoxustla aquel 27 de noviembre de 1911
para que, si no tenían miedo, pasaran a firmar el Plan de Ayala. Entre
los que se pusieron de pie y avanzaron hacia la mullida mesa sobre la
cual se hallaba el histórico documento se encontraban cuatro mixtecos:
el general Jesús Morales, originario del municipio de Petlalcingo
-conocido entre su gente como “El Tuerto” Morales por la falta de un ojo
que perdió de niño en una riña callejera-; el capitán Francisco
Mendoza, del pueblo Organal, en Chietla; Catarino Mendoza, y Amador
Acevedo, del Huauchinantla, todos del estado de Puebla.
La presencia de los mixtecos en tan
importante acto obedecía a varias razones. Una de ellas era la cercanía
geográfica con los rebeldes del estado de Morelos, lo que había
facilitado que pelearan juntos en la época del maderismo; pero más
significativo que eso era su cercanía ideológica y la desilusión que en
ellos generó el incumplimiento del Plan de San Luis Potosí por Francisco
I. Madero que, aunque de manera tibia, prometía devolver las tierras de
las cuales los indígenas hubieran sido desojados de manera arbitraria.
Los sucesos posteriores a la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez, por
los que Porfirio Díaz renunciaba al poder, mostraban claramente que
Francisco I. Madero no pensaba cumplir su promesa y, por lo mismo, los
campesinos que lo apoyaron se sintieron desligados de él y con el
derecho de volver a las armas para recuperarlas. Así, pues, los unían
los ideales de que la tierra volviera a sus legítimos dueños: los
pueblos originarios de la región. Y ese era el punto central del Plan de
Ayala al que ahora acudían a firmar.
El presente documento busca explicar las
condiciones económicas, políticas y sociales que prevalecían entre los
pueblos mixtecos, que permitieron que sus dirigentes y líderes rebeldes
se identificaran con el zapatismo y que algunos de ellos participaran en
la firma del Plan de Ayala. Con él se pretende mostrar que la historia
de las rebeliones campesinas entre los pueblos mixtecos es distinta a la
forma como oficialmente se ha contado. Particularmente, de los pueblos
mixtecos no existen estudios que presenten explicaciones de conjunto,
siempre se muestran como parte de la lucha en los estados a donde
pertenecen y así no se percibe la importancia que tuvieron como pueblos
socioculturalmente unidos. Un estudio con este enfoque da otra dimensión
de su resistencia y sus horizontes, que también pueden ser los de
otros, pero con sus rasgos específicos.
La Mixteca a principios del siglo XX
El siglo XX llegó a la región mixteca en
una tensa calma. La desigualdad económica en que vivían sus habitantes y
la injusticia social que esto representaba no era para menos. El
descontento de los pueblos por esa situación era una verdad que pocos se
atrevían a ver y menos a cuestionar. La situación social tenía
múltiples orígenes y manifestaciones; una de ellas era la agraria. La
mayor parte de la tierra seguía siendo comunal, pero en medio de ellas
existían importantes haciendas y ranchos, pequeñas si se comparan con
las de otros lugares del país, pero grandes si se toma en cuenta su
impacto en la economía regional, su organización política y la división
de clases sociales a que daba lugar.
Haciendas y ranchos había por toda la
región. Por el estado de Puebla, en el distrito de Acatlán, ubicado en
la mixteca baja, existían 21 ranchos dedicados a la cría de cabras que
después destinaban a la matanza que se realizaba en Tehuacán para
obtener grasa, carne y cuero; la actividad tenía tanta importancia
económica que las compañías Jiménez y Caminero, representadas por Germán
Hoppenstedt, establecieron sucursales en los municipios de Chiautla y
Tehuacán. También incursionaron en la agricultura, especialmente en el
cultivo de la caña para fabricar azúcar, piloncillo y aguardiente.
Por el estado de Oaxaca fueron
importantes las haciendas de La Pradera, en el Distrito de Huajuapan, y
el Rosario, en Etlatongo, en la mixteca baja; la Concepción, en
Tlaxiaco, en la mixteca alta; y otras de Jamiltepec, en la mixteca
costeña. La primera, con más de 10 hectáreas, era la más grande de esa
parte de la región, tanto que encerraba los pueblos y estaba rodeada de
ranchos ; la de la Concepción, ubicada en la cañada de Yosotiche, era
importante por la calidad de sus tierras, el agua abundante en ellas y
su clima húmero, ideal para cultivos comerciales, principalmente la caña
de azúcar.
En el Distrito de Jamiltepec, en la
mixteca baja, existían las haciendas de Santa Cruz, propiedad de
Wenceslao García; la de Huazolotitlán, propiedad de Dámaso Gómez ; y la
Guadalupe, en Collantes, propiedad de la Casa del Valle y Compañía.
Además de las haciendas se contaban 75 ranchos, 13 estaban en el centro,
11 en Huazolotitlán, nueve en Pinotepa Nacional, 14 en Cortijos, dos en
Pinotepa Don Luis, ocho en Amuzgos y 12 en Atoyac. La mayor actividad
de ellos era la siembra de algodón y la cría de ganado vacuno y
caballar, importante para el traslado de las mercancías desde ese la
costa hasta otros lugares de la república.
En el estado de Guerrero, en el distrito
de Abasolo, cuyo centro político y económico era la ciudad de Ometepec,
se concentraba la burguesía agraria, prácticamente dueña de todo el
territorio del distrito. La familia de Carlos A. Miller era dueña de
casi todo el municipio de Cuajinicuilapa, once ranchos ganaderos y
alrededor de once mil reses; la familia de Juan Noriega era propietaria
de mil hectáreas, donde alimentaba reses, caballos “de buena clase” y
burros. Otros propietarios eran de tierras fueron José María López
Moctezuma, Ángel Sandoval, Ignacio López Moctezuma, Librado López
Alarcón y Antonio Reguera. Otras familias que no tenían tanta tierra
completaban sus ingresos para igualar a los anteriores participando en
la administración pública.
En todas estas haciendas y ranchos se
sembraban diversos productos como caña de azúcar y algodón, lo mismo que
se impulsaba la crianza de cabras y ganado mayor; todos para
satisfacción del mercado regional y nacional, usando mano de obra
mixteca muy barata. Junto a las haciendas y ranchos existieron las
“haciendas volantes”, inmensos atajos de cabras propiedad de ricos que
arrendaban las tierras comunales para que pastaran y pastores que las
cuidaran. Un caso excepcional en esta actividad fue el del español
Guillermo Acho que formó un verdadero corredor, a imagen de la feudal
Mesta española, que incluía regiones enteras con diferentes
características agroecológicas necesarias para la cría y engorda de
chivos.
Del otro lado estaba la economía
campesina, la que servía a las familias mixtecas para obtener el
sustento diario. Los pueblos dedicaban sus tierras a la agricultura
tradicional y la sostenían con el trabajo solidario entre familias. Sus
productos principales eran maíz, frijol y calabaza, indispensables en su
dieta diaria. No obstante las diferencias entre la producción comercial
de las haciendas y la tradicional de los pueblos, estas actividades
mantuvieron relaciones desiguales y de sometimiento para los segundos.
Una de ellas se daba a través de la mano de obra que los habitantes de
los pueblos ofrecían a los dueños de las haciendas, ranchos y trapiches
para hacerlas producir, donde por salarios míseros trabajan “de sol a
sol, hasta que el mayordomo les sacaba todo el juguito” ; la otra era a
través de la venta de sus productos agrícolas, principalmente el maíz,
por el cual les pagaban precios mucho más bajos en relación con los
costos de producción.
Derivada de este sometimiento, los
pueblos sufrían el desprecio y la discriminación de los ricos que no los
aceptaban como eran, porque además de que usaban técnicas de producción
tradicionales, su falta de apego a la producción mercantil les impedía
explotar su trabajo. No faltaron quienes -criticando la costumbre
mixteca de incendiar los pastos para abrir las tierras al cultivo, a la
que se unía la de producir slo lo necesario para el autoconsumo´-
propusieran el retorno a los trabajos forzados y “hasta el absurdo
sistema de esclavitud”.
Esta situación daba como resultado una
marcada división de clases donde los hacendados, rancheros y dueños de
las haciendas volantes ocupaban la primera escala de la pirámide,
-dominado todas las demás- y la última las comunidades indígenas. En
medio de ella se encontraban los profesionistas y pequeños comerciantes,
artesanos y uno que otro pequeño ranchero acomodado: los primeros ni
siquiera vivían en la región, lo hacían en las capitales de las ciudades
más importantes, el Distrito Federal, Oaxaca o Puebla, y se valían de
personeros para cuidar sus negocios; la clase media tratando de no
perder esa condición y los campesinos sufriendo la explotación de su
trabajo que se daba por el pago de un salario en las haciendas o
ranchos, la venta del producto de su trabajo a los comerciantes, la
renta de sus tierras y el agiotismo en las grandes tiendas comerciales.
Una sociedad de esta naturaleza no podía
tener más que un gobierno autoritario, reproduciendo a nivel regional
las prácticas políticas nacionales y del Estado, a través de los jefes
políticos y los presidentes municipales, que como regla general eran
personeros de aquellos. La democracia era una palabra que solo servía
para que grupos de personas de las clases acomodadas disputaran a sus
rivales de la misma clase social el derecho de gobernar, con el apoyo o
la oposición de uno que otro miembro de la clase media o baja, pero no
para que el pueblo pudiera gobernarse por el mismo como el significado
de la palabra podría inducir a suponer. Esta situación generaba serios
conflictos sociales que sus portadores bien se cuidaban de manifestar.
La lucha agraria durante el maderismo
El maderismo llegó tarde a la región. Su
presencia comenzó a notarse cuando ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, los
representantes de Francisco I. Madero entraban en negociaciones para
poner fin a las rebeliones que se daban por diversas partes del país. La
lucha la iniciaron los hacendados, rancheros y comerciantes cuando se
dieron cuenta que el porfirismo iba a caer y si ellos no entraban a la
lucha, podían quedar desplazados por las fuerzas que se hicieran del
poder. Contaron con que algunos miembros de su clase mantenían
relaciones con los rebeldes: Enrique Añorve Díaz, por la mixteca
costeña, y Juan Andrew Almazán, por la Montaña, hacía tiempo que se
coordinaban en el estado de Puebla con Aquiles Serdán y cuando éste fue
asesinado por la policía de la dictadura, buscaron coordinarse
directamente con los maderistas hasta El Paso, Texas.
Los ricos querían participar en la
rebelión maderista pero no estaban dispuestos a ir a la guerra; por eso
convocaron a los campesinos para que fueran ellos quienes participaran.
No fue una buena decisión para ellos porque estos conservaban agravios
históricos en su contra, pues sus haciendas se habían formado
despojándolos a ellos de sus tierras, y donde no fue así explotaban sus
tierras a través de las “haciendas volantes”, el trabajo mal remunerado,
las compras anticipadas de sus cosechas o los onerosos préstamos -que
cuando no podían pagar les confiscaban sus propiedades-. Los campesinos
tenían conciencia de esta situación y aún así aceptaron participar en la
guerra a la que se les convocaba, no para defender a los terratenientes
sino para librar su propia guerra, precisamente contra ellos.
Rebelión en Costa Chica
Uno de los lugares donde más dramático y
sangriento resultó el enfrentamiento entre terratenientes y campesinos
fue en la mixteca costeña. El 17 de abril de 1911, un domingo de ramos,
los pueblos de la región tomaron la ciudad de Ometepec, y tan luego como
se hicieron de la plaza comenzó la lucha contra los ricos maderistas.
Enrique Añorve Díaz, en su papel de comandante de la rebelión, nombró
como prefecto al doctor Marcial Soto, presidente municipal porfirista;
es decir, que en lugar de destituir al funcionario porfirista y
someterlo, lo colocaba en un cargo superior. Tuvo que recular de esa
decisión porque los pueblos se opusieron y pidieron que el nombramiento
fuera democrático; finalmente así se hizo, resultando electo Liborio
Reina, el candidato de los pueblos rebeldes.
Lo primero que hizo la nueva autoridad
fue apoyar la integración de una “Junta Directiva” que procediera a
rescatar las escrituras de los terrenos comunales de los pueblos que se
encontraran en manos de los terratenientes. Como presidente de la Junta
se nombró a Clemente Martínez, un viejo luchador por las tierras del
pueblo de Igualapa. La noche de ese día, la Junta comenzó a cumplir su
encargo, acudiendo casa por casa de los terratenientes para exigir los
documentos. Nadie escapó de esta acción: lo mismo entregaron los títulos
Juan Noriega, acaudalado terrateniente regional, que Francisco Romano,
terrateniente español; otro tanto hicieron Daniel J. Reguera, Everardo
Rodríguez, Adolfo I. Reguera y Antonio Lanche, oficiales maderistas en
la revuelta; Andrés López Armora, ex-presidente municipal porfirista y
Nicolás Vásquez, el padre de Isaías Vásquez, el pagador del ejército
rebelde. Terminado el rescate de los títulos en Ometepec, los rebeldes
se desplazaron a las rancherías y pueblos de alrededor para continuar su
obra.
La noticia de que los campesinos de
Ometepec recogían los títulos de sus tierras usurpadas por los caciques
cruzó los límites estatales y llegó hasta los pueblos mixtecos de
Oaxaca, quienes siguieron su ejemplo, con el apoyo de aquellos. Buscando
poner orden entre los rebeldes y calmar los ánimos de la gente
acomodada, Enrique Añorve Díaz ordenó al capitán Manuel Centurión, un
ranchero mediano, que con su gente cruzara la frontera del estado y
organizara a las fuerzas maderistas de la costa oaxaqueña. El día 30 de
abril se puso en marcha, cruzó varios pueblos y el 2 de mayo entró a
Pinotepa Nacional sin encontrar resistencia armada. Allí recaudaron una
“considerable suma de dinero” para apoyar la causa revolucionaria,
incluyendo contribuciones de los indígenas que habitaban las comunidades
locales, a quienes el capitán maderista aseguró que, de acuerdo con el
Plan de San Luis Potosí, todas las tierras robadas por los ricos serían
regresadas a sus verdaderos propietarios.
De Pinotepa Nacional, Manuel Centurión
avanzó hasta Jamiltepec -donde había otra rebelión- y después regresó a
Ometepec a dar parte a su jefe de la situación en que se encontraba la
región. Antes de abandonar Pinotepa Nacional, los mixtecos le
presentaron diversas quejas contra los hacendados y los comerciantes de
ese lugar, a las que contestó prometiendo que todos los problemas serían
atendidos. Los mixtecos le creyeron pero como los días pasaban y no
regresaba, comenzaron a celebrar juntas secretas donde discutían las
medidas que debían tomar. Pedro Rodríguez, cacique y ranchero local, se
enteró de la entrevista de los mixtecos con Manuel Centurión, lo mismo
de que se estaban reuniendo para planear cómo recuperar sus tierras, y
sin tener facultad alguna mandó detener a Domingo Ortiz, quien figuraba
como portavoz de los indígenas, acusándolo de alterar la paz y de agitar
a los campesinos.
Los mixtecos acudieron a Ometepec a
informar a Enrique Añorve Díaz lo que sucedía, y este decidió enviar al
capitán Cristóbal Cortés con una compañía de soldados del pueblo de
Igualapa para calmar la situación. Con esa promesa, los mixtecos
regresaron a Pinotepa Nacional, pero al llegar se enteraron que Pedro
Rodríguez había dispuesto fusilar a Domingo Ortiz al día siguiente; en
esa nueva situación decidieron volver a Ometepec pero ya no fue
necesario porque en eso llegó Cristóbal Cortés. Era el día 18 de mayo,
un mes después de la toma de Ometepec. El capitán maderista se presentó
en el palacio municipal donde se entrevistó con Pedro Rodríguez, el
cacique; José Santiago Baños, jefe de la policía del lugar, y Jesús
Carmona, presidente municipal en funciones.
Cristóbal Cortés ordenó a Pedro
Rodríguez que liberara a Domingo Ortiz, a lo que el cacique respondió
que no lo haría y que no le importaba que trajera órdenes de Enrique
Añorve Díaz. Más calmado, Cristóbal Cortés le informó que traía órdenes
de nombrar nuevas autoridades, lo que sacó al cacique de sus casillas;
como ya no se podía dialogar, Cristóbal Cortés le sugirió que
reflexionara detenidamente la situación y que mientras tanto mandara
excarcelar a Domingo Ortiz. Dicho lo anterior dio la vuelta para
retirarse. No había terminado de hacerlo cuando José Santiago Baños se
acercó al cacique para decirle que el jefe maderista iba preparando su
revólver; al escucharlo, el cacique sacó su pistola y disparó por la
espalda a Cristóbal Cortés, quien cayó herido de muerte. Una bala se
desvió y también quitó la vida al líder de Igualapa.
Los mixtecos respondieron matando al
cacique, al jefe de la policía y al presidente municipal porque
intentaron defenderlo. Cuando Juan José Baños se enteró de la muerte de
su hermano reunió un grupo de hombres para vengarlo. Se fueron a
Pinotepa Nacional, donde mataron a un grupo de mixtecos que salieron a
intentar dialogar con ellos; después tomaron rumbo a Ometepec, donde
dieron su versión de los hechos a Enrique Añorve Díaz. Después de
escucharlos no solo les creyó, sino que también nombró a Juan José Baños
capitán primero de las fuerzas maderistas en Oaxaca, instruyéndolo para
restablecer el orden en Pinotepa Nacional. Con esa acción, los jefes
revolucionarios se volvían contra los pueblos que los apoyaban y los
enemigos de la revolución pasaban a dirigirla. Eso marcaría el destino
de la revolución y el de los pueblos, cada uno tomando su propio camino.
La restauración del reino mixteco
Enterados de los sucesos, los mixtecos
comprendieron que las promesas del jefe maderista de que sus tierras les
serían devueltas eran mentira, y que ellos ya no tendrían cabida ya
entre las fuerzas maderistas. Decidieron entonces caminar ellos solos,
haciéndolo de forma radical: acordaron reconstruir el reino mixteco.
Liberaron a Domingo Ortiz de la cárcel donde se encontraba, nombraron a
Próspero Melo, originario de Cacahuatepec, para que sustituyera a
Cristóbal Cortés, y después designaron a María Benita Mejía como reina
mixteca, poniendo a su servicio un Consejo de ancianos integrado por
“tata mandones”, cuya función principal era la discusión de todos los
asuntos y la toma de resoluciones. Domingo Ortiz fue designado cónsul,
primer ministro o jefe de las Fuerzas Imperiales de Su Majestad, quien a
su vez nombró autoridades que les profesaran fidelidad.
Como parte de sus actividades, Domingo
Ortiz envió embajadores a las comunidades indígenas de la región
invitándolas a reconocer a las nuevas autoridades mixtecas, ya fuera
uniéndose al reino o permaneciendo fuera de él pero declarándose
vasallos y pagando sus tributos; los embajadores regresaban contentos
por el apoyo que con entusiasmo brindaban las comunidades mixtecas al
nuevo reino. El éxito los hizo pensar en la unificación del reino
mixteco, desde Pinotepa, Don Luis y Huazolotitlán, en la costa, hasta
Yanhuitlán y Coixtlahuaca, en la mixteca alta. Era una idea atrevida que
solo Ocho Venado Garra de Jaguar había logrado a principios del siglo
XV.
También formó una Comisión que,
fuertemente escoltada, visitaba los domicilios de los caciques,
hacendados y rancheros para exigirles la entrega de los títulos de
propiedad para anular aquellos mediante los cuales se había despojado a
los mixtecos de sus tierras comunales; como la mayoría de ellos se
negaba a hacerlo, la escolta de la Comisión los amagaba y de esa manera
no les quedaba más remedio que acceder. Los títulos recogidos fueron
entregados al Consejo de Ancianos para que los resguardara, y estos los
envolvieron en la bandera nacional del municipio.
Mientras en Pinotepa Nacional y Ometepec
la lucha campesina contra los hacendados entraba en la definición del
campo de batalla y los contendientes, los efectos expansivos de ella se
veían en sus alrededores. El 29 de abril se levantó en armas en el
municipio de Cacahuatepec Eufracio Peña , y el 8 de mayo lo hacía Waldo
Ortiz Figueroa en Putla. Este fue un caso atípico porque, igual que en
Ometepec, los ricos intentaron una sublevación “pintoresca” para tener
margen de maniobra en el reacomodo de fuerzas que vendría después de
desplazar a los porfiristas, pero como no querían participar en ella,
pusieron a Waldo Ortiz Figueroa para que la encabezara, mientras
nombraban como autoridades municipales al señor Pedro González e Isidro
Montesinos. Lo que no sabían es que los tres eran magonistas y
terminaron dándole un cariz campesino a la lucha.
Ese día, los putlecos vieron desfilar a
los revolucionarios por las calles de la ciudad, encabezados por los
señores Leonardo Bracho y Pastor González Luna, vecinos del centro. Éste
último pronto terminaría rebelándose contra Francisco I. Madero y
levantando el Plan de Ayala. Los rebeldes visitaron varios pueblos,
donde les demandaron, a cambio de incorporarse a la lucha, que bajaran
los impuestos, que en los últimos años habían aumentado más del 100 por
ciento con respecto a años anteriores. Naturalmente, los rebeldes
aceptaron. También establecieron impuestos de guerra para mantener la
lucha, a lo que muchos ricos accedieron pensando en los beneficios que
obtendrían después. El 15 de mayo, Waldo Ortiz y su gente marcharon a
unirse con otros contingentes para tomar la capital del Estado.
Rebelión en la Montaña
En otros puntos de la región también
hubo rebeliones campesinas instigadas por los ricos o sus personeros,
que finalmente terminaron volviéndose contra ellos. Fue el caso de los
mixtecos de la Montaña de Guerrero, que desde principios de 1911 ya
andaban alborotados, por lo menos en los pueblos de Zitlaltepec,
Mixtecapa, Yucunduta, Ojo de Pescado, Huehuetepec, Silacayotitlán y
Chilixtlahuaca. El 16 de abril –un día antes que en Ometepec- los
rebeldes tomaron Xochihuehuetan, dirigidos por Juan Andrew Almazán y
Gabriel Tepepa, un viejo guerrillero del estado de Morelos;
inmediatamente que se hicieron de la plaza los rebeldes comenzaron a
saquear los comercios como forma de vengar añejos agravios. Juan Andrew
Almazán intentó detenerlos y como no lo lograra montó su caballo para
retirase, entonces algunos líderes le pidieron que regresara, a lo cual
accedió a condición de que cesaran los saqueos.
El día 20 de abril pusieron sitio a la
plaza de Huamuxtitlán donde la guarnición militar resistió por dos días y
noches seguidos. El 22, el capitán porfirista Emilio Guillemín llegó
desde Tlapa en auxilio a los sitiados, y Juan Andrew Almazán ordenó la
retirada. Para sorpresa de todos, los militares porfiristas no llegaron a
defender la plaza sino a rescatar a los comerciantes españoles, con
quienes marcharon hacia Tlapa, llevándose unos cien presidiarios para
que los ayudaran con las cosas. Los comerciantes y caciques que quedaron
pidieron a Juan Andrew Almazán que tomara la plaza. ¿Se habían vuelto
rebeldes de un día para otro? ¡No! Lo que querían era asegurar que los
rebeldes no saquearían sus bienes ni tomarían represalias contra ellos.
El 23, los maderistas ocuparon la plaza. No hubo saqueos pero la fuerza
de la resistencia campesina se mostró en toda su magnitud. Ahí estaban
los pueblos de Tlatlauqui, Acatepec, Alcozauca, Tlalixtaquilla,
Mezquititlán y Tecoyo, entre otros.
Con Huamuxtitlán en su poder, los
rebeldes cortaron la comunicación del centro del país con el resto del
Estado y estuvieron en posibilidad de marchar sobre Tlapa, el corazón de
la Montaña. El capitán Emilio Guillemín informaba que la plaza estaba
sitiada por los rebeldes, que el ataque era inminente y que los
habitantes de la ciudad simpatizaban con los alzados. El informante no
exageraba. Alrededor de Tlapa estaban los pueblos de Alcozauca,
Tlalixtaquilla, Mexquititlán Tecoyo, Tenango, Xochituhuetán,
Huamuxtitlán, Olinalá, Cualac, entre otros; todos querían ajustar
cuentas con los caciques y las autoridades porfiristas que por tantos
años los habían explotado. Después de una semana de combates, el día 7
de mayo la plaza cayó en poder de los maderistas y los militares
porfiristas huyeron hasta Juxtlahuaca, en territorio oaxaqueño. Los
rebeldes volvieron a saquear los comercios y quemaron los archivos
judiciales donde constaban las deudas y las incriminaciones contra
ellos.
Rebeliones en la mixteca baja
También en la mixteca baja de los
estados de Puebla y Oaxaca hubo rebeliones. El 3 de marzo de 1911, un
grupo de habitantes del municipio de Piaxtla, Puebla, se levantó en
armas, comandado por Jesús Chávez Carrera. Pocos días después, las
autoridades municipales se unieron a la causa maderista, igual que
grupos de rebeldes de otros municipios, entre ellos Ahuehuetitlán.
Después se juntaron con la gente de Tehuizingo, que ya andaban en armas
lideradas por un ranchero de nombre Magdaleno Herrera. Estos pequeños
grupos de rebeldes se vieron beneficiados por el apoyo que recibieron de
los rebeldes de Morelos.
El 11 de abril Emiliano Zapata, Gabriel
Tepepa y Juan Andrew Almazán se hicieron con la plaza de Chiautla, donde
recuperaron una buena dotación de rifles y parque, además, capturaron y
pusieron en prisión a Ángel Andonegui, jefe político de ese lugar. Al
enterarse del suceso, los habitantes del pueblo en masa se acercaron al
coronel Emiliano Zapata pidiendo se le castigara enérgicamente,
acusándolo de haber asesinado a muchos vecinos, sólo por sospechas de
ser maderistas. El político fue juzgado públicamente y condenado a
muerte, siendo fusilado en el paraje Cruz Verde.[1]
Después de la toma de Chiautla los
revolucionarios acordaron que Juan Andrew Almazán y Gabriel Tepepa
marcharan hacia Huamuxtitlán, en el estado de Guerrero, a preparar su
ocupación, por eso andaban juntos durante la toma de Xochihuehuetlán y
Huamuxtitlán. El 17 de abril Emiliano Zapata y su gente ocuparon la
ciudad de Izúcar de Matamoros. Entre la gente que participó en esa
acción se encontraba Jesús “El Tuerto” Morales y Francisco Mendoza,
originarios de la mixteca, que serían de los firmantes del Plan de
Ayala. Los rebeldes avanzaron rumbo al sur, se unieron a los rebeldes de
Tehuitzingo y el 18 de abril tomaron la plaza de Acatlán, sin combatir,
porque Miguel Gutiérrez, el jefe político del distrito, al enterarse de
la inminencia de esa acción militar huyó hacía Tehuacán protegido por
un grupo de rurales, una policía integrada por miembros de los pueblos
pero que actuaba bajo las órdenes de las autoridades porfiristas.
El 25 de abril todas las fuerzas
revolucionarias pasaron al estado de Oaxaca con el fin de ocupar la
ciudad de Huajuapan de León, pero cuando llegaron ya estaba en poder de
gente de los pueblos de Acatlán, San Pablo Anicano, Guadalupe Santa Ana,
Texcalapa, Petlalcingo, Chila de la Floresy de los poblados que iban
pasando.[2]
Los rebeldes abandonaron luego la ciudad pero no dejaron de acosarla
desde los pueblos vecinos. El 28 de abril el gobernador del estado pedía
al comandante de la octava zona militar con sede en la capital del
estado, que las fuerzas del decimosegundo regimiento destacado en el
distrito de Teposcolula, brindara auxilio a Huajuapan.[3]
En la noche del día 9 de mayo de 1911,
los maderistas de Tehuacán entraron a Santiago Chazumba para propagar la
rebelión, a lo que el pueblo dijo estar de acuerdo, preguntaron si las
autoridades del pueblo eran dignas de confiar y como les dijera que sí
levantaron un acta reconociéndolas y después se retiraron no sin antes
solicitar cooperación del pueblo para la revolución.[4]
Por esos mismos días otras fuerzas revolucionarias comandadas el
coronel Francisco J. Ruiz, originario del estado de Puebla, se
internaron a territorio oaxaqueño por Huajuapan, llegando a Tamazulapan
hacia el 22 de mayo. Ahí se les incorporan las fuerzas que comandaban
Antonio Feria Velasco y Francisco M. Ojeda, oriundos de Teposcolula, y
Juan Reyes Saavedra, originario de Tezoatlán; juntas se mantuvieron
operando en los distritos de Huajuapan, Teposcolula y Nochixtlán.[5]
La toma de Silacayoapan
La rebelión por este distrito de la
mixteca baja comenzó el 25 de marzo de 1911. Ese día un grupo de
maderistas oaxaqueños apoyado por fuerzas comandadas por Gabriel Solís y
Luis Curiel, dos personajes económicamente acomodados, originarios de
Alcozauca y Tlapa, en el estado de Guerrero; ocuparon los pueblos de
Santa Ana Rayón y Cieneguilla, ubicados como a dos kilómetros del estado
de Puebla y seis de Guerrero. Otro tanto hicieron los revolucionarios
de Puebla, entre los que se encontraba Magdaleno Herrera y Antonio
Michaca, quienes poco a poco se fueron acercando para ocupar esta
ciudad, cosa que finalmente hicieron el día 2 de mayo por la mañana.
Aunque era una ciudad tan importante como otras que se habían tomado,
entraron sin combatir porque, Lorenzo Barroso, el jefe político del
distrito, huyó después que el gobierno le negó apoyo para defender la
plaza.[6]
Los rebeldes anduvieron por los pueblos
difundiendo el Plan de San Luis y el día 13 de ese mes realizaron una
asamblea donde explicaron sus objetivos y después cambiaron a las
autoridades. Como presidente municipal nombraron al señor José Pastrana y
como juez de primera instancia con funciones de jefe político al señor
Tomás Ruiz. No eran gente originaria del pueblo y tampoco de los más
pudientes. Eso molestó a los caciques y comerciantes y cuando los
maderistas salieron del municipio con rumbo a la capital del estado un
grupo de ricos donde se encontraban Julián León, Eutiquio Ramírez, los
hermanos Daniel, Abraham y Ricardo Olea, Miguel y Rodolfo Perea, los
hermanos Rafael y Procopio León, Manuel Ávila, Nemecio Rodríguez,
Francisco y Manuel Vera, Juan Hernández y Amado Rosas, entre otros, se
amotinaron y de manera violenta exigieron al presidente que cambiara al
juez de primera instancia, pero no lograron su objetivo porque el
presidente nombrado se sostuvo.[7]
La repercusión de la rebelión entre los
mixtecos por esta parte de la región también tuvo efectos políticos. Los
pueblos de Coicoyán solicitaron a Gabriel Solís, comandante de las
tropas rebeldes, la formación de un distrito para que tuvieran donde
atender sus problemas porque pertenecían a Tlaxiaco y les quedaba
demasiado lejos; este accedió a sus peticiones cercenando también parte
del Distrito de Putla.[8]
Otro caso similar fue el de los pueblos de San Francisco Higos, San
Mateo Tunuchi, San Martín Sabinillo, que demandaron su separación del
distrito de Tlaxiaco y pasar a formar parte del de Silacayoapan, a lo
que también se accedió.[9] Los pueblos seguían aprovechando la ola maderista para ganar resolver sus problemas.
Pronunciamientos en la mixteca alta
El la mixteca alta el 16 de mayo de 1911
se pronunció por el maderismo el señor Elías Bolaños Ibáñez, un rico
hacendado y minero, además de colaborador del periódico La voz de Tlaxiaco.
Un día después también se pronunció Febronio Gómez “El Político”, un
rico comerciante y propietario de un palenque, que durante varios años
fue integrante del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxiaco, quien en los
últimos años había sido desplazado del poder y con las revueltas
maderistas veía la posibilidad de volver a él. Más experimentado en
lides políticas que Elías Bolaños Ibáñez, Febronio Gómez levantó a los
pueblos de la región de la mixteca alta llevando cada uno a sus propios
jefes: Ignacio M. Ruiz, Mónico Martínez, Francisco Zafra y Mateo Cortés,
de Chalcatongo; Vicente Osorio, de Santiago Yosondúa; Carlos Oceguera,
de Itundujia; Rafael Pérez, de San Miguel El Grande; Urbano Carrada,
Andrés López, Ponciano López y Rubén Melgar, de Cabecera Nueva, Gonzalo
Pérez, de Nochixtlán; Venancio García, de Santa Lucía Monteverde y
Benjamín García, de Atatlauca, quien era el corneta de órdenes. En el
centro de Tlaxiaco se le unieron los habitantes del Barrio de San Pedro,
donde el despojo de tierras había sido más intenso y sus habitantes
sentían necesidad de recobrarlas y cobrar la afrenta. Entre los que
encabezaban a esta gente se encontraban los señores Aurelio Pacheco y
Juan Pacheco, Jesús Sánchez y Vicente Mora. El día que se
insurreccionaron, avanzaron a la ciudad haciendo disparos, pero tampoco
encontraron resistencia.[10]
Febronio Gómez hizo campaña por los
pueblos de la mixteca alta ofreciendo rebajar a doce centavos la
capitación, lo mismo que devolverles las tierras que los hacendados les
habían arrebatado. De la misma manera, a la gente que le pidió cambiarse
del distrito de Putla al de Tlaxiaco, les prometió que así sería,
aunque sin llegar a decretarlo, como lo hizo Gabriel Solís en
Silacayoapan.[11]
El día 25 de mayo, las fuerzas maderistas comandadas por Sebastián
Ortiz, Faustino Olivera y Baldomero L. de Guevara, tres magonistas de la
zona cuicateca, en una acción coordinada con las fuerzas de Francisco
J. Ruiz, ocuparon el distrito de Coixtlahuaca.[12]
Varios pueblos aledaños levantaron actas
de apoyo a los rebeldes pero aún así, cuando los maderistas salieron
del distrito el Jefe porfirista destituido, Arnulfo Bravo, se paseaba
por las calles de la cabecera municipal. Para someterlo, el señor
Alejandro M. Vásquez, el nuevo jefe político nombrado por los
maderistas, solicitó al gobierno estatal armas para organizar su propia
defensa. Esas armas después serían las que servirían a los zapatistas
cuando se rebelaron contra el maderismo.[13]
Caída de Porfirio Díaz y las rebeliones agrarias
Para el 17 de mayo de 1911, cuando los
representantes del dictador Porfirio Díaz y Francisco I. Madero firmaron
en El Paso, Texas un armisticio para llegar a un arreglo que pusiera
fin a la rebelión, esta ya había perdido su carácter de movimiento de
presión y los pueblos mixtecos comenzaban a pelear su propia guerra.
Esto lo sabía bien los hacendados, caciques, terratenientes y grandes
comerciantes que dejaron de combatir contra las fuerzas porfiristas y
enfocaron sus esfuerzos a someter a sus antiguos compañeros de armas.
Aprovecharon que eran tiempos de siembra y muchos campesinos dejaron las
armas para volver a los arados. La contrarrevolución fue más violenta
ahí donde la lucha de las comunidades había sido más radical.
La guerra campesina en la mixteca costeña
En Ometepec la contrarrevolución incluso
comenzó antes que el pacto entre maderistas y porfiristas. Comenzó el
28 de abril, cuando Liborio Reina, el presidente municipal que había
ayudado a los pueblos a recuperar los títulos de sus tierras, fue
emboscado por Odilón Morán, un soldado de las tropas de Enrique Añorve
Díaz, aunque logró salvar la vida. La agresión puso en alerta a los
campesinos que de inmediato prepararon el contragolpe. El 11 mayo
ajusticiaron a Jesús Medel, que había sido rescatado de la cárcel de
Huehuetán por un grupo armado de los terratenientes, el 16 fue ejecutado
Romualdo Rosario, partidario de los terratenientes, por haber
incriminado a Lorenzo Donaciano, de las fuerzas de Huehuetán y el 24
desde Igualapa se le ordenaba al comisario de San Pedro que suspendiera
el cobro de rentas la los labriegos de San Martín y San Isidro, hasta
que se resolviera a quien pertenecían.
Como parte de la nueva etapa de lucha
los mixtecos de Igualapa y Huehuetán planearon el asalto al palacio
municipal de Ometepec, con el fin de instalar su propio gobierno. No lo
hicieron porque Enrique Añorve Díaz, el comandante de las fuerzas
maderistas, intercedió ante el presidente municipal –que estaba de
acuerdo con ellos- y Filemón Nolasco el dirigente de los pueblos en
rebeldía, para que los aconsejaran que desistieran de esas intenciones. A
cambio de no hacerlo los rebeldes exigieron que los terratenientes
entregaran las últimas escrituras que tenían en su poder, lo cual fue
aceptada por sus antiguos compañeros de armas.
El día 25 de mayo, fecha fijada en los
Tratados de Ciudad Juárez para que Porfirio Díaz entregara el poder, en
Igualapa hubo fiesta para festejar sus éxitos tanto en Ometepec como en
Pinotepa Nacional en el rescate los títulos de sus tierras. Cuando la
fiesta estaba en su apogeo se armó una balacera en la cual perdieron la
vida Filemón y Pomposo Nolasco, así como Hermenegildo Marroquín, las dos
personas que antes de la rebelión habían participado en el bando de los
terratenientes y eran socios de la Sociedad Agrícolade Igualapa, la que
se había apropiado de terrenos que el pueblo reclamaba como suyos.
Eran, pues, junto con Everardo Rodríguez, gente de confianza del
comandante Enrique Añorve Díaz. Por todas estas circunstancias, la
balacera en la que perdieron la vida no fue un hecho fortuito sino un
plan para suprimir a los elementos adictos a la burguesía agraria de la
región.[14]
Viendo el rumbo que tomaba la situación
los terratenientes planearon un golpe que tenía que ser definitivo para
terminar con la revolución campesina. Convencieron a Enrique Añorve Díaz
que preparara una masacre entre los pueblos de Igualapa y Huehuetán.
Para hacerlo, mandó llamar a Ometepec a las autoridades de Igualapa para
que se presentaran a recibir los títulos de propiedad que habían
recogido a los terratenientes. A los habitantes de Igualapa les pareció
sospechosa la actitud del jefe maderista pero igual decidieron enviar a
19 “principales” a que acudieran a la cita. Cuando éstos se presentaron
fueron aprehendidos sin explicación alguna por las fuerzas maderistas y
divididos en dos grupos los sacaron afuera de la ciudad y les dieron
muerte. Uno de los principales logró sobrevivir y puso sobre aviso a sus
compañeros, quienes se declararon en franca rebeldía. Ellos no lo
sabían, pero estaban iniciando el movimiento zapatista en la región.
Para el 22 de junio de 1911, el gobierno
ya hablaba de que los habitantes de Huehuetán, andaban otra vez de
rebeldes, esta vez contra los maderistas, sus efímeros compañeros de
causa. Razones no les faltaban para hacerlo, pues todavía no recuperaban
todas las tierras por las que se fueron a la revolución en las filas
maderistas. En Pinotepa Nacional los maderistas también volvieron las
armas contra los campesinos que antes fueron sus compañeros de lucha. El
29 de mayo de 1911, once días después de haber sido instalado el reino
mixteco, Juan José Baños, el recién nombrado capitán primero de las
fuerzas maderistas, apareció por la ciudad para acabar con ellos, como
en realidad lo hizo.
Así terminó el intento de los mixtecos
de gobernarse por ellos mismos a principios del siglo XX. Pero no solo
eso, también se dieron cuenta que su causa y la del maderismo eran
asuntos bien distintos y hasta opuestos. Aquellos querían sacar del
poder a los porfiristas para ocuparlo ellos y defender de mejor manera
sus intereses, los pueblos en cambio querían recuperar las tierras que
los hacendados les habían despojado. Tal vez no lo sabían, pero en otros
lados del país muchos campesinos pobres como ellos querían lo mismo.
La gente bien del lugar se espantó
previendo que volvieran a repetirse los actos de abril y mayo pasado y
tampoco se quedaron quietos. Lo primero que hicieron fue dirigirse al
gobernador del estado de Oaxaca para que tomara medidas que los
protegieran; pero aunque quisiera hacerlo no tenía medios para hacerlo,
entonces decidió a su vez solicitar apoyo al general Enrique Añorve,
comandante del ejército maderista en la región, el mismo que había
ordenado la masacre en Pinotepa Nacional, en 29 de mayo. El general era
consciente de la necesidad de brindar el apoyo solicitado pero no se
arriesgó a realizar ninguna maniobra por su cuenta y riesgo, antes de
hacerlo solicitó instrucciones al Secretario de Guerra y Marina, sobre
todo por el acuerdo que habían tomado porfiristas y maderistas de que
estos últimos no avanzaran mas allá de las plazas que ocupaban al
firmarse los tratados de paz. Contra lo esperado, el Secretario
consultado contestó afirmativamente, alegando que “tratándose del orden
público, las garantías y el llamado por el gobierno debe ser atendido”.[15]
La guerra entre terratenientes y
campesinos por las tierras estaba cantada. Faltaba ver el rumbo que
seguiría. Y en el Plan de Ayala los campesinos tendrían la guía
ideológica que no les brindó el Plan de San Luis. En el distrito de
Putla también operaban campesinos descontentos con el destino final de
la revolución maderista, que a ellos en nada les benefició. El día 27 de
septiembre, en el distrito de Zacatepec, los indígenas Tacuates se
rebelaron lidereados por Fermín Rendón, originario de ese lugar. Como a
las dos de la tarde de ese día, sus fuerzas sostuvieron un combate con
las fuerzas de rurales de la región, a las cuales comandaba Pastor
González Luna, el maderista originario de Putla que se levantó en armas
junto con Waldo Ortiz y que al licenciarse las fuerzas rebeldes se
acomodó en la nueva fuerza policial del gobierno. El resultado del
combate fue favorable a las fuerzas del gobierno. Al final de la batalla
se contaron tres rebeldes muertos, incluido su comandante; un herido y
tres prisioneros; además les decomisaron cinco armas de fuego, cuatro
caballos, una mula y otros objetos más. De las fuerzas gubernamentales
se registró un muerto y dos heridos.[16]
La guerra campesina en la Mixteca Baja
La acción mas clara de rebelión contra
el maderismo se dio el 24 de septiembre de 1911, cuando Jesús “El
Tuerto” Morales y Magdaleno Herrera al frente de 200 elementos de tropa,
se levantaron en armas en Tehuitzingo, desconociendo al presidente
electo Francisco I. Madero, secundando la actitud asumida por Emiliano
Zapata en el estado de Morelos. De Tehuitzingo marcharon hacia
Chinantla, y lugares circunvecinos para difundir los motivos de su lucha
y extender su área de influencia.[17] Para
perseguirlos, Victoriano Huerta, que se encontraba al frente de la
campaña contra los zapatistas, ordenó al Brigadier Arnoldo Casso López
que explotara la zona.
El 3 de octubre de ese año el militar
comenzó una expedición por el distrito de Chietla incursionando en
Tlancualpican, Ixcamilpa y Chila dela Sal, donde andaba operando la
gente de Jesús “El Tuerto” Morales, quienes se replegaron para
Tehuitzingo. Ese mismo día salió de Chiautla con rumbo a Acatlán una
brigada de infantería al mando del mayor Felipe Álvarez compuesta por
una compañía al mando del capitán primero Conrado Benítez, las dos
compañías del segundo batallón de infantería al mando del mayor Eduardo
Ocaranza y los jinetes del décimo noveno cuerpo rural del comandante
Camerino Z. Mendoza. En el trayecto pasaron por Tehuitzingo donde
entablaron combate con las fuerzas zapatistas que tuvieron que abandonar
el lugar. Al día siguiente hubo otro combate en el centro de Acatlán,
con saldo también favorable para los federales. Frente a estos
resultados Jesús “El Tuerto” Morales y su ejército se dirigieron a
Tamazola, en el distrito de Silacayoapan, Oaxaca, de ahí pasaron a
Ihualtepec y llegaron a Santa Ana Rayón, en los límites con el estado de
Guerrero, hasta donde las tropas federales de Puebla ya no los
siguieron, dejando que lo hicieran las de Oaxaca.[18]
Ataque a la hacienda La Pradera
El día 17 de octubre de ese mismo año
las fuerzas zapatistas al mando de los generales Jesús “El Tuerto”
Morales y Magdaleno Herrera atacaron y tomaron la hacienda “La Pradera”
en el distrito de Huajuapan de León, una de las más importantes del
estado de Oaxaca por esa región. Enterado de la situación, el comandante
de la octava zona militar el estado de Oaxaca ordenó al mayor Eugenio
Escobar, que se encontraba en el municipio de Tamazola que marchara
sobre ellos. El día 18, a las seis de la mañana, el mayor y la gente a
su mando salieron a enfrentar a los zapatistas. Dos horas y media
después llegaron al pueblo de Guadalupe de Ramírez en donde se
encontraron con la vanguardia del ejército integrada por quince hombres y
comandada por los subtenientes Juan J. R. Stecker e Ignacio Ramírez,
quienes les informaron que al intentar acercarse a la hacienda fueron
recibidos con descargas cerradas de la avanzada de los zapatistas, que
calculaban en cincuenta hombres.
Con esa información y otra más de la
situación el mayor Eugenio Escobar preparó el asalto a la hacienda para
desalojar a los zapatistas. Primero desplegó a sus fuerzas por las
principales alturas del terreno obligando a la avanzada zapatista a
replegarse al centro de la hacienda, junto con sus compañeros.
Conseguido lo anterior ordenó un descanso de la tropa, pues tanto ellos
como sus caballos se encontraban bastante cansados por el traslado desde
Tamazola y el desplazamiento por el terreno. Para eso se ordenó a los
efectivos militares emprender el descenso y concentrarse en otro lugar
elevado del terreno, distante del centro de la haciendo como a kilómetro
y medio, desde donde se organizó el ataque final.
Ante lo inminente del asedio militar los
zapatistas concentrados en la hacienda organizaron la defensa. Después
de colocar a la gente en los lugares que consideraron estratégicos, los
comandantes decidieron tomar la iniciativa y dieron la orden de ataque.
De acuerdo con la versión que después difundieron los militares “los
cabecillas al mando del cabecilla Jesús Morales, rompió un fuego rápido
haciendo funcionar su artillería, cuyos proyectiles no llegaban hasta
nosotros; se hizo el avance en tiradores y a 500 metros del punto
objetivo, que serian las 10 de la mañana, se rompió el fuego lento
avanzando con toda precaución, pues los de la hacienda estaban
parapetados, hasta quedar a 300 metros a cuya distancia “empesaban a
alcanzar” (sic) los proyectiles; en vista de esto ordené pecho
tierra, fuego por salvas y avance por tramos hasta llegar a cien metros
en que se dio el toque de ataque dándose el asalto, el cual por su
empuje no pudieron resistir los bandidos que en número de más de 300
huyeron en desbandada a los montes cercanos como a la una de la tarde”.[19]
Los militares recuperaron la hacienda.
Pero los zapatistas no se dieron por vencidos. En los pueblos vecinos se
reorganizaron y antes de las dos de la tarde contraatacaron apoyados
por los habitantes de Tacache de Mina, al mando de Jesús Montaño, que
entre todos sumaban alrededor de setecientos rebeldes. El mayor Eugenio
Escobar ordenó que 20 hombres se parapetaran en la torre de la hacienda y
desde ahí protegieran a la infantería que avanzó para detener a los
atacantes. Después de dos horas de combate y sin que los zapatistas
vieran posibilidad de lograr su objetivo se volvieron a dispersar. Los
militares los persiguieron hasta Tacache de Mina, donde los zapatistas
se dispersaron; ahí cesó la persecución, pues los federales sabían que
fuera de la hacienda y sin conocer el terreno podían ser presa fácil de
sus enemigos.
No se supo cuantos zapatistas murieron
en la refriega. Los militares recogieron cuatro cadáveres pero la
mayoría fueron retirados por sus compañeros, quienes los atravesaron en
sus monturas para llevárselos de ese lugar y darles una sepultura digna;
igual se llevaron a los heridos para curarlos. También perdieron su
artillería, “compuesta por un tubo con sunchos y una pequeña pieza con
cascabel, teniendo en la extremidad una barreta y montada en un tripeé
el cual se llevaron; una carabina rémington lisa; una escopeta de dos
cañones, una pistola, una granada de mano; treinta y tres caballos, diez
de ellos ensillados y tres acémilas”.[20]
Por su parte los militares tuvieron un soldado herido, dos soldados y
tres caballos dispersos y un caballo de oficial herido e inutilizado y
consumieron 2 mil 400 cartuchos.
Salida
Todas estas luchas de los pueblos
mixtecos contra los hacendados, rancheros, caciques, grandes
comerciantes y usureros regionales, explican su participación en el acto
donde se firmó el Plan de Ayala, el documento que dio dirección a su
lucha y al paso de los años se convirtió en símbolo de congruencia y
dignidad. Cierto, no estaban todos los que andaban levantados en armas y
los que participaban posiblemente no eran los mas representativos;
participaban los que ya habían entrado en relación con los campesinos de
Morelos, Guerrero y Puebla, entre quienes se fue gestando la idea de
tener un Plan que expresara las razones de su lucha; faltaban los que
aun no entraban en contacto con ellos. Pero lo importante era que
estaban y que los ausentes no tardarían en unirse.
Después de la firma del Plan de Ayala
para los mixtecos el maderismo fue cosa del pasado. Por diversos lugares
brotaron grupos rebeldes con diversas demandas, lo que enriquecía el
contenido del zapatismo. En muchos lugares, como Ometepec y Pinotepa
Nacional, en la mixteca costeña; Huajuapan, Silacayoapan en la baja;
Nochixtlán y Tlaxiaco, en la Alta el centro de las demandas siguió
siendo la reivindicación de la tierra, pero hubo otros que por diversas
razones no perdieron su patrimonio que enfocaron sus reivindicaciones
por otros lados igualmente importantes: la lucha contra los cacicazgos,
contra los grandes comerciantes, arrendatarios de tierras y por cambiar
la situación de explotación en que vivieron fue parte de ellas.
Lo más importante es que se apropiaron
del Plan de Ayala y lo hicieron suyo. Cualquiera que fueran sus
demandas, las justificaban en el Plan de Ayala, lo mismo si hacían
propaganda que si se trataba de entrar en combate. Cuando entraban a
pueblos que simpatizaban con su causa, reunían a la gente y le
explicaban pacientemente el contenido del Plan de Ayala, los invitaban a
sumarse a la lucha y nombraban autoridades afines políticamente a
ellos. De todo eso levantaban actas que después guardaban en sus
archivos o enviaban al cuartel general. Así pelearon durante varios
años, hasta que la revolución tomó otros rumbos y muchos de ellos
decidieron el propio. Pero eso ya es otra historia.
Francisco López Bárcenas



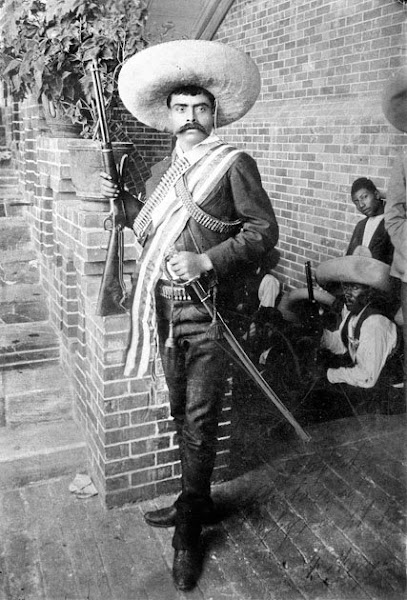

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Saludos